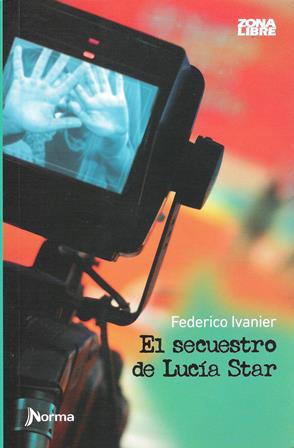
Lo adulto en el mundo LIJ
Cuando publiqué mi primera novela, recibía una pregunta recurrente: ¿por qué era que había decidido escribir para niños? No importaba qué, ni si era bueno o mediocre, sino este “para niños”. Creo que la pregunta tenía dos connotaciones.
Connotación a) por qué había decidido escribir para niños en el sentido de cómo es que conseguí hacer algo tan complicado/raro.
Connotación b) por qué había elegido semejante tontería, a mitad de camino de la verdadera literatura.
Tuve que inventarme una respuesta, no una verdadera, sino una para salir del paso. Y mi respuesta era: Soy como un pediatra, o sea, un médico, pero especializado en niños. Nótese cómo me daba lustre con la palabra “médico” y con “especializado”. Y nótese cómo eludía el por qué.
¿Y por qué lo hago? ¿Por qué no escribo para adultos? ¿Qué es escribir LIJ? Un día, charlando con una colega escritora, ella hizo referencia a una frase de su hija. Las dos hablaban de los libros que la chica leía en la escuela y la hija de esta colega, ávida lectora, se refirió a ellos como “libros para maestras”.
La frase me quedó en la cabeza. Libros para maestras. ¿Qué son? Mi madre fue maestra, ¿qué significa exactamente esta frase? ¿Qué dice de los libros? ¿En qué sentido “para maestras”?
Como toda generalización, es injusta y falsa. Pero, incluso teniendo en cuenta esto, es interesante hurgar en el significado de la frase, sin ignorar sus obvias limitaciones. Sobre todo que no es más que algo dicho por solamente una niña. Es apenas una opinión de una lectora. Aun así, es un insumo atractivo para pensar.
¿Qué son libros para maestras? Por supuesto, desde mi lugar, el de escritor LIJ, la interpretación de la frase es subjetiva: lo que yo siento de esa frase es algo así como que son libros okey pero no posta. Libros para maestra me suena a comida de hospital. Es sana, sí, pero nadie te invita a cenar a un hospital. No hay restaurantes especializados en comida de hospital. Quizá debería, pero lo cierto es que no.
En realidad esta discusión y analogía no se refieren tanto a las maestras, sino a los que producen lo que esta niña dio en llamar “libros para maestras”. O quizá lo pienso de ese modo porque yo soy escritor. En todo caso, la frase encierra la presencia de lo adulto en la LIJ, este eje de tensión donde, si bien los destinatarios de la LIJ son almas menores de edad, ella es manejada (escrita, editada, publicada, seleccionada, diseccionada, explicada, mediada) por mayores de edad.
El problema es que “libros para maestras” lleva la cosa a un extremo incómodo. ¿Qué pasa si finalmente el destinatario, ese adolescente, ese niño o niña, es casi eludido? ¿Qué pasa si los libros LIJ terminan también teniendo como destinatarios finales a otros adultos? ¿Qué pasa si los adultos, en realidad, inadvertidamente, cerramos el círculo, aunque sea con las mejores intenciones? Al llegar tan filtrada la LIJ al chico o chica, ¿quién terminó siendo el lector final de la LIJ?
Parece que la tengo en contra de las maestras. Para nada. ¿Qué culpa tienen las maestras si ellas no escribieron los libros? Tampoco la tengo en contra de quienes seleccionan textos. Ni contra las editoriales que trabajan orientadas hacia las instituciones educativas. Al contrario. Creo que hace falta una editorial, creo que hace falta una selección y una mediación. Es más, agradezco que todo esto exista. Admiro mucho de lo que se hace. Si los niños tuvieran que elegir qué comerían todos los días, seguramente elegirían hamburguesas y papas fritas. No se alimentarían bien. No experimentarían sabores diferentes. Es necesaria la intervención adulta, también en esta, la dieta cultural.
Hagamos el análisis al revés. Si mi postura personal de escritor es poco favorable a producir textos que esta niña definió como “libros para maestras”, ¿entonces qué? ¿Estoy en contra de la comida sana? ¿Quiero escribir comida chatarra? Obviamente que no. No estoy en contra de la comida de hospital. Lo digo como padre. Y aun así, les compro helados a mis hijos, choripanes, alfajores, gaseosas y, cuando voy a un asado, los dejo comer de todo. Claro que sé que mucho de lo que ingieren ahí no es lo más sano. Pero tiene otras virtudes: las del placer, por ejemplo. Y no se puede tener todo. Siempre hay que renunciar a algo.
Fat is flavor, me dijo un día un chef en Los Ángeles. La grasa es el sabor. Cuanto más sabor quieras dar, más riesgos corrés. La palabra “grasa” no me interesa utilizarla para describir a ninguna forma de literatura. A lo que me refiero con ella es a que a veces un elemento que no es perfectamente sano puede también traer ventajas. Y ahí surge una disyuntiva: o más sabroso o más sano, cuanto más sabor quieras dar más riesgos corrés.
Creo que esto es también bastante así con la literatura. La buena literatura suele no ser inocua, o ajustarse a ideales preconcebidos, sino todo lo contrario. Suele ponernos en lugares poco confortables, suele angustiarnos, suele proponernos pensar el mundo desde alguien deleznable, suele mostrarnos lo que no nos gusta mirar. Potencialmente, nos genera incomodidad desde todos los lugares posibles: sexuales, de violencia, de muerte, de deseos inadmisibles, de venganza y sentimientos destructivos y autodestructivos. Y también desde la risa, hasta de la risa fácil y barata, ¿por qué no? Leer un libro, al menos uno de ficción, es expandir tu mundo, es recorrer un espectro de emociones que no excluyan las poco recomendadas por los médicos, sino todas. O al menos eso pienso yo.
Si nos circunscribimos a estos supuestos libros para maestras (y a esta altura ya debería estar claro que la frase no se refiere a libros “para maestras”, per se, sino ajustados a un ideal de salubridad emocional, temática, etc.) nos enfrentamos a algo complejo: a la idea de autocensurarnos, a la idea de plantear un mundo cuidadosamente vigilado por el estilista capilar y la maquilladora. Un mundo limitado, que no expande el del lector, sino que lo constriñe. ¿Hay temas que no podemos tocar en la LIJ? ¿Debemos hacer que el lector se sienta cómodo o que se incomode aunque sea un poco?
En definitiva, ¿qué trae esta frase a mi cabeza de escritor? La idea de ajenidad mundo infantil-juvenil y el adulto.
Obviamente, adultez e infancia-adolescencia son partes de la vida humana con mucho en común, pero también con una cierta exclusión mutua. No veo a la adultez como una etapa que contiene a la infancia y a la adolescencia, sino como una distinta. Quizá sea un truco que hago conmigo mismo para escribir. Es claro que para ser adulto hace falta haber pasado por una infancia y una adolescencia, pero creo que hay músculos emocionales que olvidan, y es lógico que así sea. Hace falta olvidar. Hace falta sentirse diferente para seguir adelante. Y así como nos es casi incomprensible en algún momento haber estado enamorado de una cierta persona y nos preguntamos (sin respuestas) qué ocurría en nuestro interior que nos llevó a creer que esa persona era tan importante, algo de eso ocurre cuando somos adultos respecto de la infancia y la adolescencia. Hasta cierto punto, es inevitable mirar ese momento con incomprensión y eso es bueno. Porque son mundos diferentes. Y hasta es diferente ser niño o adolescente hoy que cuando lo fuimos nosotros.
Pero cuando digo ajenos me refiero, sobre todo, a que ninguno es superior al otro, ninguno tiene más “experiencia” que el otro. Cada uno tiene coordenadas distintas, ve desde su lugar.
Y eso es importante para mí a la hora de escribir. Partir de ese lugar: de la ignorancia, de la curiosidad. Esta ajenidad me viene bien para escribir LIJ. Si la olvidara, me propondría escribir desde el adulto que soy y daría igual el adolescente o niño que fui. Y lo que me interesa es lo contrario. Me interesa rescatar quien fui y compartirlo.
Para escribir, al menos para escribir LIJ, necesito moverme, recordar, retrotraerme, sabiendo que mi adolescencia o infancia es un terreno que fue mío cuando lo caminé, pero que ya no puedo volver a él. Solo me quedan cartas y recuerdos, como cuando mis abuelos emigraron de Rumania a Uruguay y ya nunca más regresaron a su tierra natal. Ingeniármelas para ver el mundo desde quien ya no soy es siempre mi gran desafío. Y mi gran fascinación con este trabajo.
Esta ajenidad no la siento de hoy. La sentía a mis trece años, cuando escribí mi primer cuento. La sentía cuando odiaba Literatura e Idioma Español en el liceo, porque me daba de nariz contra lo que yo sentía era el imperialismo del mundo adulto en la elección de los textos, en la visión de ellos, en el lugar de exclusivamente receptor que me ponían. Escribí a mis trece años para rebelarme a todo eso.
Aun así, me encantaba que alguien hiciera un esfuerzo por establecer puentes. En esa época, yo leía vorazmente a Stephen King, cuyas novelas estaban repletas de personajes que se masturbaban, se alcoholizaban y querían matar a sus hijos, o abusar sexualmente de ellos y luego morían despedazados. Era un mundo grotesco. Y Stephen King parecía solazarse con él. Y a mí me encantaba. Cumplía una función. Permitía que ciertas emociones mías se canalizaran.
Yo quería ser Stephen King. Quería escribir como él. Al principio pensé que por lo sangriento. Luego descubrí que no. Deseaba conseguir lo que él conseguía: ser un escritor que se colocaba al lado al lector y le contaba todo lo que podía, sin cortarse, sin ningún plan, más allá de contar y que esa historia me mezcle con los sentimientos y emociones del otro/a.
En una palabra, no ajenidad, sino complicidad. Esto parece una contradicción. ¿No acabo de decir que la ajenidad era algo bueno a la hora de escribir? Claro. Es que necesito la ajenidad para luego construir la complicidad. Una necesita de la otra.
Así que yo lo bancaba a Stephen King porque se ponía de mi lado. No quería enseñarme nada. No tenía una agenda. Lo que quería era conectar. Ser mi cómplice. Compartir algo. Y no sé qué comida era, pero era tenía un sabor muy humano. Llenaba el estómago, te dejaba satisfecho. Te dejaba soñando con más.
Suena a una gran defensa de Stephen King. No es eso lo que busco, Stephen King me da igual, lo que quiero es recordar lo que un libro me producía al vincularse conmigo. Porque esta niña, la de la frase “libros para maestras”, creo que no se sentía muy vinculada a los libros. O no todo lo que podría.
Por tanto, recordar qué pasaba conmigo cuando me sentía vinculado a un libro es la única respuesta que tengo. Lo que King hacía era escribir desde cierto panorama que se abría hacia mí. Y por eso, cuando escribí, siempre me di cuenta de que yo deseaba generar lo mismo en un lector. Un vínculo. Aunque fuera doloroso. En una novela Stephen describe al mundo como un lugar que tiene dientes. Bueno, yo necesitaba historias que tuvieran dientes. Que si me tenían que morder, me mordieran. Pero que se vincularan conmigo.
Apenas me puse a escribir con aspiraciones de publicar, todo venía de mis trece años, donde el mundo adulto solía resultarme alienante e incomprensible. No siempre, pero sí muchas veces era un mundo injusto, autoritario, egoísta, que pretendía que yo me adaptara a él, por mi propio bien, y nunca hacer al revés, nunca considerar que podés saber más aunque tengas menos edad, o podés tener razón aunque conozcas menos cosas.
Esa estructura mental y emocional del “por tu propio bien” no fue parte de mis novelas. Naturalmente salió así. No sé si esta es la mejor plataforma donde pararme, pero creo que viene implícita en la mayoría de los cuentos de hadas, donde los adultos suelen ser atroces. Roald Dahl también escribía mostrando adultos vorazmente crueles.
Como sea, esta plataforma me permite respetar al lector dándole mi honestidad mucho más que mi visión, mis dudas mucho más que mis respuestas, mis miedos mucho más que mis certezas, mis vulnerabilidades mucho más que mis fortalezas. Si me pusiera a contarles historias como un adulto, terminaría dando cátedra. O siendo inocuo. Sin embargo, si puedo escribir desde el adolescente que fui, la cosa cambia. Puedo ser yo de otro modo. Puedo conectar de otro modo.
Porque, al fin y al cabo, la pregunta inicial se vuelve relevante. ¿Por qué, si soy un adulto, escribo LIJ?
Ya lo dije: mi complicidad va hacia un lector que no soy otro más que yo mismo, antes. Le escribo a él. Y más vale que le escriba con honestidad. Sin tapujos ni intenciones ulteriores. Y sin ofrecerle comida de hospital, porque ese adolescente (y niño) que fui no estaba enfermo de nada.
Para ilustrar todo esto quisiera dar un par de ejemplos, uno respecto de cómo contar y otro de qué contar. Son simples, pero relevantes para mí. Arranco con el que tiene que ver con el lenguaje. En una de mis novelas yo quería contar la historia de un chico tímido que ansiaba conquistar a la chica más linda de la clase y ser titular en su equipo de fútbol sala.
Entre las cosas que más me atraían de esa novela estaba el cómo una cosa influía sobre la otra, con el fútbol como estrategia del amor. La novela se contaba en primera persona y es una novela muy autobiográfica. La correctora pretendía que yo cambiara varias cosas, por ser gramaticalmente incorrectas. Mi respuesta inicial fue que mi personaje hablaba con incorrecciones gramaticales (que, aclaremos, eran relativamente menores). Era él quien narraba la historia. Con esas incorrecciones. Y cuando ella insistió, le dije que mi libro no era un compendio de aciertos gramaticales. Y cuando ella insistió una vez más, aparentemente enojada ya, diciéndome que los jóvenes nunca iban a hablar bien si no les dábamos el ejemplo, mi respuesta fue que no me interesa dar ningún ejemplo.
Escribir en LIJ implica, para mí, dejar el adulto de lado. Y dejarlo de verdad. Dejarlo con sus ideas de controlarlo todo, dejar sus ideas de correcto/incorrecto, hasta sus buenas intenciones. En mi caso, eso se me convierte en agenda y me incomoda.
Y esto también se aplica a la trama de las historias. Hablando un día con una escritora de LIJ uruguaya, ella planteaba que era artificial pensar que el mundo adulto quedara excluido de la resolución de los problemas de los niños. Que en la vida cotidiana los adultos participaban de lo que ocurría y era inevitable que eso ocurriera en la vida de la ficción. Solían ser los adultos los que resolvían las cosas y, por tanto, era deseable que esto ocurriera en la LIJ.
Respeto el punto de vista y entiendo su lógica, pero no comulgo con él. El mundo ficcional no es el mundo cotidiano, donde las cosas funcionan o deben funcionar de una cierta manera. El mundo ficcional no es, como dice la canción de REM, una imitación de la vida. Si lo fuera, sería muy poco interesante. No sería una creación. El mundo ficcional es un lugar donde se refleja el mundo cotidiano. Y muchas veces la ficción es como los espejos deformados donde nos miramos para ver cómo seríamos. Cuanto más deformado el espejo, más interesante, más incisivo el cuchillo al diseccionarnos y más nos fuerza a preguntarnos quiénes somos y qué es nuestro mundo cotidiano.
O sea, el mundo ficcional es uno anárquico. En literatura los personajes pueden volar, ser inmortales, estar en Montevideo y allí encontrarse en una calle que no está en los mapas.
Qué importa. El mundo ficcional es un lugar de libertad, donde no nos ponemos límites, como que los niños o jóvenes no puedan resolver problemas por su cuenta.
Que los resuelvan por su cuenta. Que nos ignoren. ¿Por qué no? Si es una novela, no el mundo cotidiano. El valor de la ficción no es el testimonial, de descripción histórica. O, cuando menos, no es su valor fundamental. Si la misión de la ficción fuera ser testimonial, ¿para qué hablamos del “test del tiempo”? ¿Qué importaría que algo “resista” en el tiempo. ¿Romeo y Julieta es testimonial?
No, su valor es otro. Es el simbólico. Es que, aunque haya sido escrita hace siglos, sigue explicando, de alguna manera, cómo es que amamos, por qué, qué es lo que ese sentimiento podría llevarnos a hacer y lo confuso y cruel que suele ser el destino cuando se mete con dos amantes.
La ficción no necesita ser verosímil, necesita ser veraz. Verosímil es similar a la verdad. Veraz se usa para describir algo que es cierto, en un sentido profundo del término. Yo espero, como escritor, acercarme siempre a la veracidad (o a una veracidad) y no a la verosimilitud.
Por tanto, en este terreno fértil de la ficción, donde todo es posible, creo que niños y jóvenes pueden enfrentarse a resolver cualquier cosa sin la ayuda de nosotros los adultos. Que lo hagan. No les va a pasar nada malo por imaginar que no nos necesitan. Y después, también, seamos cuidadosos con lo que pensamos que es el mundo cotidiano. ¿Quién dice que en el mundo cotidiano no pueda pasar tal o cual cosa? A veces pensamos de acuerdo a un promedio mental que tenemos sobre la realidad. Yo puedo decir que en un grupo de personas el promedio de edad es 30 años. Ese promedio me hace pensar que la mayoría tiene 30, pero quizá nadie de ese grupo tenga 30. Y que haya un promedio de 30, no significa que no haya un bebé de meses y una anciana de noventa dentro de ese mismo grupo.
Comencé esta lectura preguntándome por qué escribo para niños y jóvenes. Las razones son simples. Por las mismas razones que escribiría cualquier ficción. Para descubrir. Para compartir. Para ser libre. Para hurgar. Para sentir placer. Para ser extranjero. Para adaptarme. Para desafiarme. Para modificarme. Para saber que no sé. Para ser yo. Y no soy un doctor de nada, al fin y al cabo no curo a nadie. Ni siquiera diagnostico. Tampoco soy especialista. Yo apenas hago lo que puedo, lo mejor que puedo, que es contar lo que ronda mi cabeza sin guardarme nada.
Como dice la película Belleza americana, miremos más de cerca. Y quitémonos la idea de promedios preconcebidos, de lo que se puede o no se puede en la ficción. Se puede todo. En lij, también, se puede todo, si encontramos la manera de conectar. De eso se trata todo. De conectar. Conectar con lo ajeno. En nosotros mismos y en los demás.
Honestamente, ¿qué podría ser mejor que eso?
Puesto en línea en 2015.


